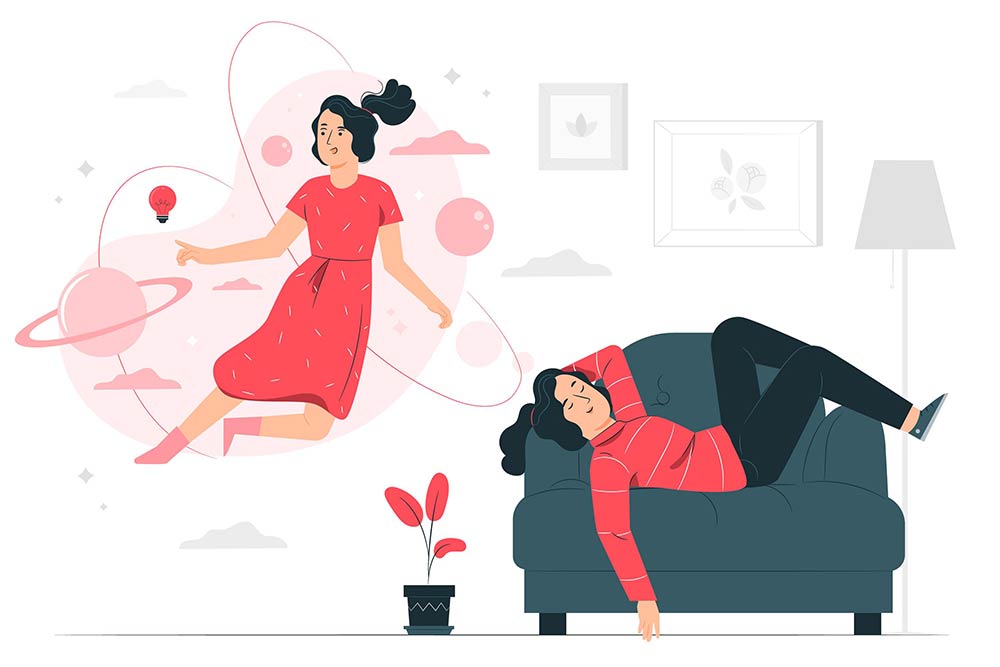
El sueño como instrumento de autoconocimiento
Prestar atención a nuestros sueños puede representar una valiosa contribución para comprender el funcionamiento de nuestra personalidad.
La atención a los sueños estimula la reflexión sobre los conflictos internos y relacionales, sobre los intentos de solución de problemas y sobre la elaboración de nuevas posibilidades de futuro.
El legado que deja Sigmund Freud con «La interpretación de los sueños» de 1899 (más allá del valor histórico de la obra) consiste sobre todo en haber subrayado la importancia de la comprensión teórica y clínica del yo del individuo a través del análisis de los sueños. En «La interpretación de los sueños» Freud describe por primera vez conceptos destinados a influir en el psicoanálisis posfreudiano hasta nuestros días. La ingente literatura psicoanalítica sobre los sueños producida posteriormente, además de enriquecer y ampliar lo que el propio Freud había intuido y desarrollado brillantemente, ofrece una mayor validación de que la actividad onírica es un extraordinario instrumento de conocimiento de la realidad del soñante.
Soñar según Mauro Mancia (1929-2007), psicoanalista y neurofisiólogo, uno de los mayores expertos en este campo, corresponde a una “función psíquica fundamental” que da sentido a nuestra vida afectiva y emocional a través de la representación del mundo interior. se imagina como un teatro privado donde los actores expresan sus sentimientos cada noche en forma dramática y simbólica.El sentido del sueño se vuelve aún más profundo cuando el teatro representado puede sufrir una narración, es decir, cuando el sistema representacional puede sufrir una transformación en un sistema de «significación lingüística».
Además, la narración del texto onírico (el sueño recordado, dotado de significado como resultado de una elaboración secundaria, tal vez confiado a las páginas de un cuaderno para volver a él sin prisa) ya cumple una función curativa porque estimula ulteriores procesos simbólicos de elaboración del pensamiento . En este uso individual del sueño, sin embargo, debemos resistir la tentación de «evacuarlo», como diría Hanna Segal, en los que nos rodean pero guardémoslo para nosotros como un producto precioso de nuestra mente que necesita un contenedor privado. sin diluciones emocionales y contaminaciones de ningún tipo. .
El discurso cambia naturalmente cuando nos referimos al uso de los sueños dentro del escenario terapéutico . En este marco, la narrativa onírica estructura y define (al igual que otras comunicaciones del paciente) una dimensión similar a lo que Winnicott llamó “espacio transicional” donde el material onírico, además de ser un instrumento de conocimiento del Self y de la realidad externa al paciente , adquiere un estatus de “hecho clínico”, de experiencia compartida en el aquí y ahora de la relación terapéutica y tratada como tal.
Volviendo al sueño como instrumento de autoconocimiento, sabemos que el sueño es una forma particular de pensar posibilitada por el dormir. El sueño, objeto de estudio de las neurociencias, representa la base biológica donde se estructura el sueño. En particular, la neuropsicología está interesada en las relaciones entre las estructuras cerebrales y los procesos mentales de simbolización, memorización y narración de los sueños. Actualmente se está desarrollando un debate muy interesante entre el psicoanálisis y la neurociencia (Solms 2002, 2004).
El trabajo onírico estructura el sueño basándose en percepciones propioceptivas, fantasías inconscientes, experiencias infantiles y el pasado filogenético. Durante el sueño, la mente reorganiza estos estímulos «internos» y, cuando los reelabora, los presenta a la conciencia en forma de un lenguaje predominantemente visual y con connotaciones emocionales. Todo el mundo sueña pero normalmente cuando nos despertamos no recordamos nuestros sueños. Cuando los recordamos es porque han dejado en nuestra conciencia una huella emocional que a veces es tan vívida que nos acompaña durante todo el día. Otras veces, como en el caso de las pesadillas , la huella emocional es tan fuerte que nos despertamos agitados. Con frecuencia estos sueños con un fuerte contenido emocional, especialmente si son recurrentes, indican una incomodidad que debe abordarse. Pensemos por ejemplo en el sueño que puede originarse a partir de un trauma nunca resuelto como en pacientes que padecen Trastorno de Estrés Postraumático.
El sueño no es sólo la satisfacción alucinatoria de un deseo (como decía siempre Freud) sino que tiene varias otras funciones importantes. En primer lugar, como afirman muchos psicoanalistas, si el sueño es una reelaboración de pensamientos y emociones de vigilia, puede representar un intento de compensar alguna fragilidad en la actitud del soñador.. Por lo que el sueño puede ayudar a mantener un equilibrio psíquico fundamental para hacer frente a eventos estresantes. Además, si consideramos la estrecha relación entre mente y cuerpo, en el sueño podemos captar signos de una enfermedad en incubación o anticipaciones de eventos futuros. Ciertamente no se trata de un hecho mágico sino, y numerosas investigaciones lo demuestran, de la capacidad de la parte inconsciente de la mente para percibir estímulos que racionalmente no logramos captar.
Aunque el enmascaramiento simbólico del material inconsciente operado por la censura y la superposición de demasiada información hacen que el sueño sea ambiguo y difícil de entender, creemos que esta «experiencia metafórica» especial puede explorarse fácilmente desde diferentes posiciones y en múltiples niveles de complejidad. Finalmente, desde el punto de vista de entender el sueño como autoconocimiento, el soñante debe situarse en esa particular actitud de búsqueda apasionada a la vez que «ingenua» (en el sentido de curiosidad y asombro) de otras formas de estar en las situaciones. quizás largamente temido o deseado.Esa particular actitud que además es tolerante con esa incertidumbre y ambigüedad propias del sueño ya que, como sugiere Alicia en el País de las Maravillas: “dos y dos parecen hacer constantemente cualquier cosa menos cuatro”.